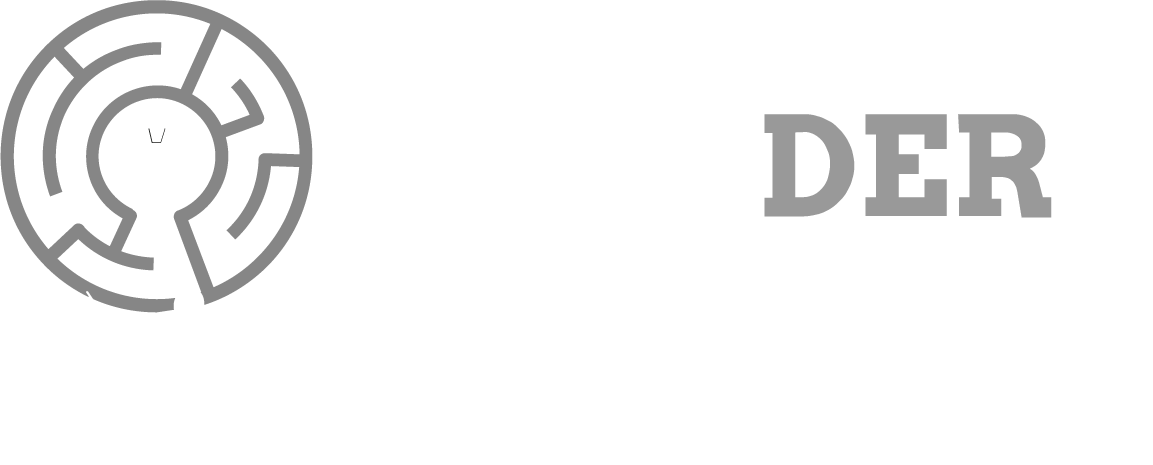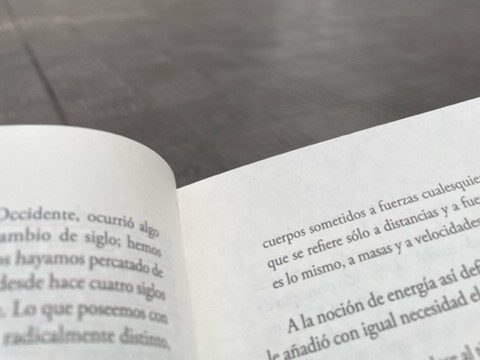Para hacer uso de una herramienta, no basta el despliegue técnico mediante el cual sepamos a cabalidad las distintas formas en las que un objeto funciona; sino que, por el contrario, se requiere la presencia de dos rubros más. El primero de ellos tiene que ver con el fundamento teórico; es decir, aquel conocimiento que nos permite indagar en los contextos que dieron lugar a su creación, bajo la premisa de que estos mutan, se transforman y adecuan al tiempo de su aplicación. Finalmente, la filosofía, en su sentido más amplio, permite el análisis sobre los fines y consecuencias que pueden derivarse del uso empleado.
La amalgama que es necesaria para fusionar los 3 elementos en cita, exige disciplina y tiempo, pero sobre todo de una mente crítica que cuestione la conducta que cada sujeto despliega dentro de ese engranaje. La salida que usualmente hacemos valer, tiene que ver con la costumbre, y quizás con la idea consistente en que los fenómenos gozan de una naturaleza inherente que es imposible modificar. Si pensamos en la doctrina penal nazi de 1933 a 1945, ilustrada por Zaffaroni,[1] podemos vislumbrar que en su despliegue no existió un posicionamiento que debatiera sobre los alcances racionales de las teorías que la sostenían. Por el contrario, se asumió la legitimidad de estas, al ser encumbradas por la razón.
En efecto, dentro del marco histórico en cita, Alemania funcionaba al amparo de instituciones creadas para cumplir con los fines ideológicos de Hitler; lo que por mucho tiempo fue materia de orgullo nacional. Sin embargo, ¿Qué fue lo que provocó la crítica de este sistema jurídico? La respuesta no emanó desde el interior de la sociedad alemana, sino de la puesta en práctica de otras teorías y sistemas jurídicos por parte de los países aliados; es decir, desde lo bélico se impuso una forma de ver el mundo. Claro, no podemos dudar de las ventajas de haber marcado un alto rotundo a las aspiraciones de este genocida, pero lo que pretendo denunciar, versa sobre la aún existente imposibilidad de poner sobre la mesa aquellos límites éticos, morales y jurídicos que como sociedad edificamos.
En ese contexto, pareciera que una vez eliminado el “enemigo”, quedara un territorio provisto de justicia, verdad; materializado por una comitiva de instituciones idóneas para su correcta implementación. Esto resulta falso, ya que lo que las sociedades generan constantemente son juegos discursivos, cuyo uso es secuestrado por diferentes sectores de la población, en aras de mantener un sistema económico. No existe un poder vertical, sino mallas en las cuales todos nos encontramos involucrados. Dentro de esa dinámica global, es factible analizar los mecanismos que la hacen funcionar y, si bien es cierto que su completa eliminación deviene imposible, al menos resta la posibilidad de hilvanar nuevas redes que permitan que los grupos más vulnerados obtengan mejores condiciones de existencia.
Esta consigna acompaña a todos los integrantes de la sociedad, los cuales van desde un carpintero, albañil, ministro de la corte, abogado postulante, doctor, carcelero, taxista o bibliotecario. No existe diferencia en relación con la actividad desarrollada, puesto que estamos en presencia de un tópico que atañe a la humanidad entera.
En ese sentido, si estuviera obligado a clasificar el tipo de sociedades que tenemos en el siglo XXI, no dudaría un segundo en hacer uso del vocablo consumo. Como segunda elección, tal vez me haría acompañar de lo utilitario; aspecto que encuentra una íntima relación con el primero de los nombrados. Sea de la forma que sea, ambos conceptos concentran un trabajo que ha venido desplegándose bajo distintos juegos de verdad que van desde la colonización (S. XV) hasta nuestros días. Es importante señalar que las prácticas sociales, instituciones, saberes, así como un número considerable de condiciones y circunstancias, han cambiado a lo largo de todo ese transcurso de tiempo; sin embargo, el aroma de sometimiento y esclavitud persiste bajo renovadas e interesantes formas que se han empleado para su puesta en práctica.
Para ejemplificar lo anterior, podemos pensar en la época mercantilista, la cual estaba acompañada por el naciente imperio de la acumulación de bienes materiales, así como con el consecuente inicio de la industria. Los mecanismos que emanaron con dicha etapa eran del orden de lo corpóreo, físico; principalmente dirigido al sometimiento del cuerpo humano y la explotación de la naturaleza. La esclavitud era permitida en numerosos países; los menores de edad, al igual que las mujeres embarazadas, eran obligadas a trabajar, sin que al efecto existiera un mecanismo jurídico que les brindara protección. Incluso, la figura del juez distaba de presentarse como activa, sino únicamente como reproductora de la voz del legislador (burguesía).
De esa forma, el derecho asumía un papel a-crítico con los contextos que le rodeaban, pero legitimante con el modelo económico en vigencia. Afortunadamente, diversos movimientos contrahegemónicos fueron adquiriendo voz, lo que llevó a obtener como recompensa la posibilidad de instaurar dispositivos jurídicos (normas) más cercanos a las realidades que se tenían. Así, encontramos declaratorias universales, reconocimiento de un cúmulo de derechos mínimos que debía gozar todo trabajador, mayores márgenes de interpretación para el juez, así como el establecimiento de ciertos principios que encumbraron una tipología de hombre.
Ahora bien, en dicho ejemplo, ¿qué papel jugaron las teorías críticas del derecho?[2] Si somos puristas, tendríamos que esperar muchos años hasta su formalización, a mitad del siglo XX. No obstante, llamaré crítica a todo movimiento que analiza la legitimación, fundamento, validez, alcance y repercusiones que tiene lo creado por el hombre en esta área de conocimiento. En ese tenor, podemos encontrar dentro de los diversos esquemas de pensamiento, múltiples escenarios que de una u otra forma se situaron como un contrapoder; es decir, una alternativa al discurso imperante.
Lo crítico repercute en la posibilidad de no aceptar las cosas como dadas, acudir hacia el encuentro con lo alterno. Implica, en términos generales, la sabiduría de observar que nada de lo que nos rodea posee una naturaleza intrínseca, sino delimitada a las condiciones y circunstancias en las que se presenta el fenómeno a indagar. Además, se quiera o no, la ideología permea el conocimiento, lo que forzosamente le imprime una dirección dada por un interés particular o colectivo.
Ante ello, podemos afirmar que el derecho no es objetivo, puesto que su formación depende de los hombres y, por ende, de todos los entramados conscientes e inconscientes que lo estructuran. Suponer la presencia de un derecho aislado de factores políticos, sociológicos, antropológicos, históricos, filosóficos, epistemológicos; sería tanto como negar que el mar está constituido por agua.
A lo largo del tiempo, las facultades de derecho han estado desprovistas de estos contenidos, lo que ha arrojado numerosas generaciones de replicantes de información. Al no tener herramientas que permitan diseccionar el discurso jurídico, la acción recurrente se ve reflejada en el uso de formatos, reproducción de criterios por parte de órganos jurisdiccionales domésticos e internacionales, así como la simpatía por teorías que quizá no tienen que ver con las realidades imperantes en el país en el que se pretenden instalar. Lo crítico no emana de una actitud irracional que intenta derribar la totalidad, sino de situar bajo examen lo que consideramos como conocimiento.
Hannah Arendt[3] detectó, después de analizar a Eichmann (súbdito de Hitler), que más allá de la representación grotesca de un psicópata, se encontraba el discurso que relataba el cumplimiento del imperativo categórico kantiano. No se estaba en presencia de actos irracionales, sino perfectamente armados desde la razón. Con ello, es palpable la legitimación que se gozó por buena parte de la población, al punto de emplear la famosa frase “banalidad del mal”. ¿Qué faltó? Indudablemente una crítica que lograra presentar una alteridad a la voz imperante. Para tal efecto, la literatura, poesía, psicoanálisis, sociología, filosofía, etc., constituyen herramientas indispensables para conseguirlo.
Ahora bien, retomando la clasificación enunciada en el primer párrafo, el tiempo que nos toca vivir presenta numerosas variables que distan de las que se están enseñando en las facultades de derecho. Las teorías pertenecen a juegos de verdad extintos, pero sometidos a una continuación que repercute en la aniquilación de cientos de sectores. El consumo exacerbado, el tiempo líquido, la inteligencia artificial, poco a poco someten y moldean un tipo de sujeto, uno que permanece oculto en la mayoría de ocasiones al estudioso del derecho.
Dentro de ese breve contexto, el Centro de Investigaciones y Estudios Críticos del Derecho (CIECDER); asume el reto de presentar los discursos que han permanecido ocultos o minimizados por los grupos hegemónicos. Además, brinda las herramientas para hacerle frente a la interpretación del derecho, cuya complejidad y bastedad está provocando la potencialización de la opacidad relatada desde hace muchos años por el Dr. Carlos María Cárcova.
Para vivir un presente es necesario cuestionarlo, someter los distintos saberes que lo nombran bajo una mirada que profundice en ellos. Si bien es cierto que vivimos en una época donde la información es corta y superficial, no menos cierto es que confiamos en la voluntad por renunciar a una existencia donde millones están desprovistos de lo mínimo para vivir, o bien, a dejar de legitimar regímenes dictatoriales que imponen su cosmovisión a todo el mundo.
[1] Zaffaroni, Eugenio Raúl, Doctrina penal nazi. La dogmática penal alemana entre 1933 y 1945, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ediar, 2017.
[2] Cárcova, Carlos María, Las teorías jurídicas post positivistas, 2nda ed., Buenos Aires, 2009.
[3] Arendt, Hannah, Eichmann en Jerusalén, 10a ed., Debolsillo, España, 2014.